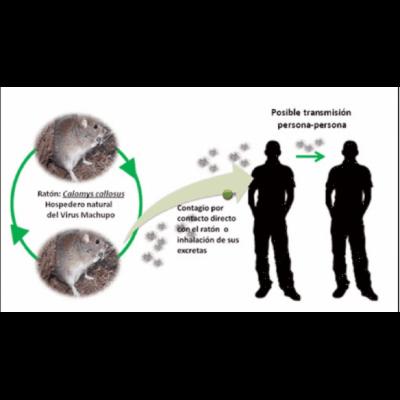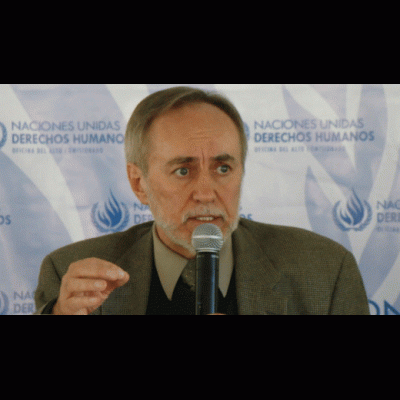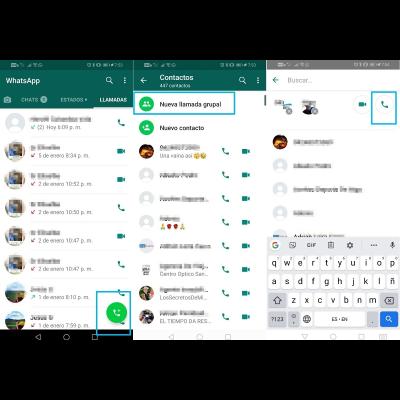A 20 años del 11 de septiembre Nueva York llora a sus muertos

De forma sorprendente, Joe Biden no habló este sábado desde el memorial del 11-S, las dos fuentes excavadas sobre las huellas de las Torres Gemelas
publicado en 11 / Sep / 21Las campanas fueron lo único que sonó en las inmediaciones del World Trade Center de Nueva York, este sábado a las 8.46 de la mañana. Veinte años antes de ese instante, un avión secuestrado por Al Qaida se estrellaba contra la hermana Norte de las Torres Gemelas, en el inicio de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. En medio de un silencio sobrecogedor, doblaban las campanas para recordar sus muertos -casi tres mil- desde la capilla de St. Paul, uno de los símbolos de aquel episodio trágico. Es la iglesia más antigua de Manhattan y, de forma milagrosa, sobrevivió a los ataques. Mientras las torres se derrumbaban y otros edificios veían su estructura dañada de forma mortal, la pequeña capilla de 1766 se mantuvo en pie con insolencia. Durante meses después de los ataques, fue un centro de operaciones para bomberos y personal de emergencia.

St. Paul representa la fortaleza de EE.UU., que se puso a prueba en aquellos atentados y que ahora, veinte años después, está cuestionada. El presidente del país, Joe Biden, viajó a Nueva York para unirse a supervivientes, familiares de víctimas y autoridades en un aniversario marcado por el momento bajo de su mandato.
El 11 de septiembre estaba en el calendario como una fecha triunfal para Biden. Optó por el simbolismo de elegirlo como la fecha de la culminación de la retirada de las tropas de Afganistán, la guerra que EE.UU. eligió como respuesta a los atentados del 11-S. En lugar de poder celebrarle una salida limpia de una guerra que hace ya años era impopular, Biden es el responsable de un fiasco mayúsculo, una evacuación desorganizada y trágica, que deja a Afganistán en manos de los talibanes -a quienes se combatió por proteger a Al Qaeda-, con el cierre de la sangre derramada por trece militares estadounidenses en un atentado suicida en Kabul. Al mismo tiempo, Biden contaba con que la pandemia de Covid-19 -con abundancia de vacunas en Estados Unidos- estaría bajo control a estas alturas, pero la variante Delta y la negativa de muchos estadounidenses a vacunarse ha descarrilado esos planes: los contagios, hospitalizaciones y muertes se han disparado, una situación que también amenaza la recuperación económica.

Biden llegó a la Zona Cero acompañado de dos familias presidenciales demócratas: Barack y Michelle Obama y Bill y Hillary Clinton. No estuvo Donald Trump pero sí uno de sus grandes aliados en la lucha contra el resultado de las elecciones presidenciales del año pasado: Rudy Giuliani, que era el alcalde de Nueva York en el momento de los ataques.
De forma sorprendente, Joe Biden no habló este sábado desde el memorial del 11-S, las dos fuentes excavadas sobre las huellas de las Torres Gemelas. Tampoco lo hizo en los otros dos escenarios de los atentados, a los que viajó después: la zona rural de Pensilvania en la que cayó uno de los aviones secuestrados -los pasajeros y la tripulación sabían de lo ocurrido en Nueva York y se enfrentaron a los terroristas- y el Pentágono, en Washington, donde se estrelló otro.
Lo único que se pudo escuchar del presidente llegó en la víspera, con un mensaje grabado en vídeo. Fue, sobre todo, una llamada a la unidad del país, en un momento de máxima polarización, todavía bajo la sombra del asalto al Capitolio del 6 de enero. En aquella ocasión, una turba de seguidores de Trump, que sostuvo y sostiene que las elecciones por las que Biden llegó a la Casa Blanca fueron un fraude, irrumpió con violencia en la sede de la soberanía popular para evitar la certificación del candidato demócrata como ganador.
Biden aseguró que la unidad no significa que todo el mundo piense lo mismo, sino que los estadounidenses compartan «un respeto y una fe fundamentales los unos hacia los otros». También que un «verdadero sentido de unidad nacional» surgió tras el 11-S, cuando EE.UU. en bloque se comprometió a combatir el terrorismo.
No se escuchó la voz del presidente, pero sí la de algunos familiares de las víctimas y de supervivientes. Y, sobre todo, los nombres de todos los fallecidos, uno por uno, en una letanía que se alargó hasta entrada la tarde. Solo la interrumpían los momentos de silencio dedicados los episodios clave de los atentados: el impacto del primer avión en la torre Norte (8.46), el segundo avión en la torre Sur (9.03), el tercero en el Pentágono (9.37), el desplome de la torre Sur (9.59), el accidente del cuarto avión en Shanksville, Pensilvania (10.03) y el derrumbamiento de la torre Norte (10.28). Después de cada uno de ellos, hubo una actuación musical: desde el himno del país hasta la aparición de Bruce Springsteen, acompañado de una guitarra, que cantó ‘I’ll see you in my dreams’ (‘Te veré en mis sueños’).
Entre silencio y actuaciones, seguían sonando los nombres de los fallecidos aquel día. Muchos de ellos eran compañeros de Mike, que pertenecía al cuerpo de bomberos de Nueva York (FDNY, en sus siglas en inglés), el colectivo más afectado por la tragedia. «Todos los héroes que no pudieron volver a casa es lo que me duele de verdad», decía a este periódico sobre esas pérdidas en las inmediaciones de la Zona Cero, donde no podía entrar el público. Iba vestido con una camiseta del FDNY, que perdió a casi 350 de sus miembros. Él pertenecía a una estación de Brooklyn y vino hasta aquí tras los ataques. Sobrevivió al derrumbe de las torres, convertidas en una trampa mortal para muchos de sus compañeros. «No soy muy consciente de lo que pasó aquel día, la adrenalina te hace trabajar en el caos», aseguraba sobre un momento «para el que nadie está preparado. Solo sabíamos que era horrible».
Mike, como muchos que participaron en labores de rescate, ha sufrido cáncer por la inhalación del polvo tóxico que dejaron los derrumbes. Aquello convirtió las calles de esta zona, hoy impolutas, entre rascacielos refulgentes de nueva creación, en un mar de ceniza. Como este bombero, muchos neoyorquinos se concentraron en las inmediaciones de la Zona Cero, en un ambiente de recogimiento y recuerdo. Entre ellos, Paul, con una gran bandera estadounidense apoyada sobre su cuerpo. «Es un día muy duro», reconocía. «Vengo para asegurarme de que esto no se olvida, que por desgracia es lo que está pasando en EE.UU. Cada vez se reconoce menos a la gente que cayó aquí, y yo vengo a mostrar mi respeto».
Pasaron de 20 años, todavía no hemos entendido lo que pasó el 11 de septiembre en Nueva York y Washington, y que, colectivamente, aún no hemos sacado las conclusiones correctas. Esta es mi hipótesis, obviamente discutible. La opinión común sobre este atentado es que Osama bin Laden había emprendido una guerra del islam contra Occidente y, de hecho, desde entonces, al menos aparentemente, esta guerra no ha terminado.
Hace 20 años, en respuesta al atentado, algunas voces aisladas sugirieron responder con una amplia operación policial en lugar de con una operación militar, y erradicar no el islam ni el islamismo, sino solo los grupos terroristas. Esta habría sido la respuesta inteligente, que habría recibido el apoyo de los mundos musulmanes y habría evitado confundir terrorismo, islamismo, islam y musulmanes. Desafortunadamente, el Gobierno estadounidense de entonces y sus sucesores, George Bush, Barack Obama y Donald Trump, adoptaron la estrategia opuesta contando inicialmente con el apoyo de la OTAN: rediseñar los países musulmanes basándose en el modelo liberal y democrático de Occidente.

Así es como el atentado del 11-S, además de las víctimas directas, ha causado desde entonces millones de muertos, civiles y militares, en Afganistán, Irak, Siria, Líbano, Yemen, Libia, Níger, Burkina Faso y Mali. Pero sin un resultado positivo, ya que ninguno de estos países se ha convertido en una democracia liberal y tampoco se ha erradicado el denominado terrorismo islámico. Para comprender nuestro error colectivo, debemos remontarnos a las fuentes del atentado del 11-S. ¿Qué quería Bin Laden? Convertirse en el califa de los musulmanes, su jefe espiritual y político, inspirado por Mahoma y sus sucesores inmediatos. Para lograrlo, era necesario -primera etapa- conquistar los lugares sagrados del islam, La Meca y Medina, en manos de la dinastía saudí. Una dinastía que, según Bin Laden, solo existe gracias al apoyo de Estados Unidos.
Por tanto, el 11 de septiembre, el enemigo no era Estados Unidos, ni Occidente en sí, sino Occidente únicamente porque apoyó y sigue apoyando a la mayoría de los tiranos impíos y corruptos de los mundos musulmanes. En lugar de entrar en este análisis complejo y poco discutible, los dirigentes occidentales y la opinión pública, que no esperaban otra cosa, prefirieron amalgamar terrorismo, islamismo, islam y musulmanes; una guerra de civilizaciones, aunque fuera imaginaria. Esta amalgama no se ha disuelto: la inmigración de musulmanes en Occidente, que nunca fue recibida con entusiasmo, es ahora una fuente de desconfianza, si no de creciente racismo. La escasa disposición en estos momentos a acoger a los refugiados afganos lo demuestra: una guerra de civilizaciones, fría y local.
Dejar Afganistán después de 20 años de ocupación inútil es, sin duda alguna, la decisión más inteligente tomada por un gobierno occidental desde el 11-S. Pero convendría profundizar el análisis para liberarnos paulatinamente de este mito de la guerra de civilizaciones. Porque, curiosamente, los occidentales no saben gran cosa sobre el islam, al que demonizan. En realidad, habría que escribir islam en plural, islams, porque las prácticas son tan variadas como las personas que la adoptan. Así pues, los europeos identifican fácilmente el islam con el mundo árabe, mientras que los árabes constituyen solo el 20% de los mundos musulmanes. Incluso dentro del mundo árabe, existe una insignificante diversidad de culto que separa, por ejemplo, a los que practican el culto a los santos de los que lo rechazan por hereje. ¿Qué tiene en común un musulmán de África Occidental con otro de Java o Bangladesh? El Corán y nada más, pero es difícil de leer y demasiado rico en contradicciones.
«El Islam», escribía el islamólogo argelino Mohammed Arkoun, «no es más que lo que los musulmanes hacen de él», musulmanes infinitamente diversos, a menudo más apegados a sus costumbres tribales, anteriores a su islamización. Aunque nunca se habla de ello en Occidente, estos musulmanes son en verdad las principales víctimas del islamismo y de la violencia a la que se encomienda. Si pudiéramos deshacernos de estos islamistas primitivos en nuestros suburbios europeos, en el desierto del Sahel, en Pakistán o en Filipinas, todos los demás musulmanes serían los primeros en sentirse aliviados.