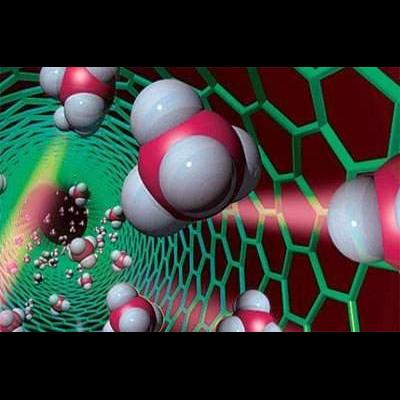Creed, es la leyenda de Rocky Balboa

Ni el doctor Frankenstein lo habría hecho mejor: excavar en la tumba de «Rocky» y darle vida al cadáver cosiendo con tan fina puntada los restos del mito.
publicado en 29 / Jan / 16Hacía muchas películas que Balboa no le encontraba sentido a seguir viviendo, pero Ryan Coogler le ha encontrado el aliento y la respiración en la figura de Adonis Johnson, el hijo no (re)conocido de Apollo Creed, el campeón que amenizó la épica de Rocky y que murió entre las cuerdas y entre las fauces de ese boxeador ruso, Ivan Drago (Dolph Lundgren).
El chico Adonis revive en esta entrega tan crepuscular como inaugural (habrá saga) la misma peripecia que el viejo Rocky, encarnado aquí por un Sylvester Stallone que encuentra el punto justo de su gloria como entrenador a su pesar.
Es lo mejor de la película, ver a Stallone en la interpretación dramática que el cine le tenía reservada: un hombre acabado ante la oportunidad de su último aliento; y ver cómo un actor mediocre, Stallone, el más veces laureado con el premio Razzie (la cruz de los Oscar, el de peor actor del año) se aúpa hasta el punto de ser el máximo favorito para ganar la cara, el Oscar al mejor del año en su personaje secundario, pero tan principal aquí.
Stallone es exactamente los restos del naufragio de un campeón, el tipo que sabe trasladarse con grandeza desde el centro del ring hasta el rincón, un personaje lleno de grandeza, de intimidad, de cercanía que el tronco Stallone le proporciona todo ese punto de ignición emocional de la madera.
La película es lo que es (el principio de algo), y tiene sus puntos débiles (esa vena romántica manifiestamente mejorable), pero sublima su zona épica y está narrada en ese timbre de superación de aquel primer «Rocky», y Michael B. Jordan, el protagonista, tiene la hechura suficiente de semipesado como para convertirse en muy pesado en las próximas entregas de la leyenda «Creed».
Un aviso para navegantes y políticos: lo que el centro del ring no le dio a Stallone, el Oscar, se lo puede dar el rincón, la esquina.